La sepsis a través del tiempo: Recorrido histórico de su definición. Revisión narrativa del Comité de Shock Pediátrico
[Sepsis Over Time: Historical Overview of its Definition. Pediatric
Shock Committee Narrative Review]
Gustavo González,a,b,c Luis H. Llano López,a,d Josefina Pérez,a,e Gonzalo Rostagno,a,f,g Adriana Bordogna,a,h Javier Ponce,a,i Gladys Palacio,a,b Roberto Jaborniskya,j,k
aComité de Shock Pediátrico, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; bHospital de
Niños “Ricardo Gutiérrez”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; cComplejo Médico Churruca Visca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina; dHospital Pediátrico “Dr. Humberto Notti”, Guaymallén, Mendoza,
Argentina; eHospital de Niños “Orlando Alassia”, Santa Fe, Argentina; fClínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba, Argentina; gHospital de Niños de Córdoba, Córdoba, Argentina; hHospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María
Ludovica”, La Plata, Buenos Aires, Argentina; iHospital “Dr.
Guillermo Rawson”, San Juan, Argentina; jHospital
Pediátrico “Juan Pablo II”, Corrientes, Argentina; kHospital Regional de Reconquista, Santa Fe, Argentina
* Correspondencia: gagonza47@gmail.com
Los autores no
declaran conflictos de intereses.
https://doi.org/10.64955/jratiy2025x944
Resumen
La sepsis es una entidad clínica heterogénea, potencialmente mortal,
caracterizada por una respuesta inflamatoria desregulada del organismo ante una
infección. Su definición ha variado a lo largo del tiempo, condicionada por
diversos factores socioculturales, históricos y tecnológicos. Esta revisión
narrativa tiene como objetivo describir las distintas definiciones propuestas
para la sepsis a través de la historia: su fundamento, el debate de su utilidad
y las razones de sus modificaciones.
Palabras clave: Sepsis; shock séptico; Escala de Sepsis
de Phoenix; Pediatría.
Abstract
Sepsis is a heterogeneous, life-threatening clinical entity
characterized by a dysregulated inflammatory response of the organism to
infection. Its definition has been changing throughout history influenced by
the social, historical and technological context. This narrative review aims to
describe the different definitions of sepsis throughout history: their
rationale, the debate on their usefulness, and the reasons for their
modifications.
Keywords: Sepsis; septic shock; Phoenix Sepsis
Score; Pediatrics.
Introducción
La sepsis es
una entidad clínica heterogénea potencialmente mortal,1 que afecta anualmente alrededor de 48 niños
por cada 100.000 habitantes en el mundo.2 De 11 millones de personas que
fallecen por año como consecuencia de la sepsis, el 26,4% (2,9 millones) son
niños menores de 5 años.3 Este cuadro representa uno de los
mayores gastos económicos en salud, en los Estados Unidos de América.4
Su definición
ha variado a lo largo del tiempo, condicionada por diversos factores
socioculturales y tecnológicos.
Esta revisión
narrativa tiene como objetivo describir las distintas definiciones de la sepsis
a través de la historia: su fundamento, el debate de su utilidad y los motivos
de sus modificaciones.
Orígenes etimológicos y antigüedad
La palabra
sepsis, de origen griego, deriva de la palabra [shyiV], utilizada para describir la
“descomposición de materia orgánica”.5 Sus primeras menciones se encuentran en los
poemas de Homero, con la forma verbal sepo [shpw] que significa “me pudro”.
A través del
tiempo, la humanidad padeció varias epidemias infecciosas que contribuyeron al
desarrollo de cambios científicos e históricos. Ejemplos de estos son: la peste
negra que, entre 1347 y 1352, causó la muerte de aproximadamente 25-30
millones de personas en Europa, y la viruela, en el siglo XVI, que se
extendió hasta América por los colonizadores españoles y portugueses. En
principio, la sepsis se relacionó con heridas sufridas en batalla, que
evolucionaban con síntomas sistémicos (fiebre, inflamación y secreción
purulenta) poniendo en riesgo la vida de los heridos.6-8
En la
bibliografía médica, este vocablo fue encontrado, por primera vez, en el corpus
hipocrático (siglo IV a. C.), y su uso se extendió por siglos. En el siglo
XIII, el término es utilizado por la escuela de medicina Salerno y, hacia el
siglo XIX, es incorporado a los diccionarios médicos de la lengua francesa,
alemana e inglesa. En el siglo XIX, la palabra sepsis o septicemia era de uso
común.
Egipto
En 1862,
cerca de Luxor, Egipto, Edwin Smith descubre un papiro que sería una copia de
uno escrito previamente (3000 años a. C.). El autor, Imhotep (2700-2650 a. C.),
un destacado médico, arquitecto, astrónomo y científico, describe las
características de 48 heridas y su evolución. La presencia de fiebre, rubor y
pus (llamado RYT) estaba relacionada con una peor evolución.
A su vez, el
papiro de Ebers (1400 a. C.) detalla la desinfección de heridas con miel y
grasa, el drenaje del pus, la oclusión con trapos limpios y el uso de apósitos
embebidos en vino (posee alcohol cercano al 10%) (Figura 1).
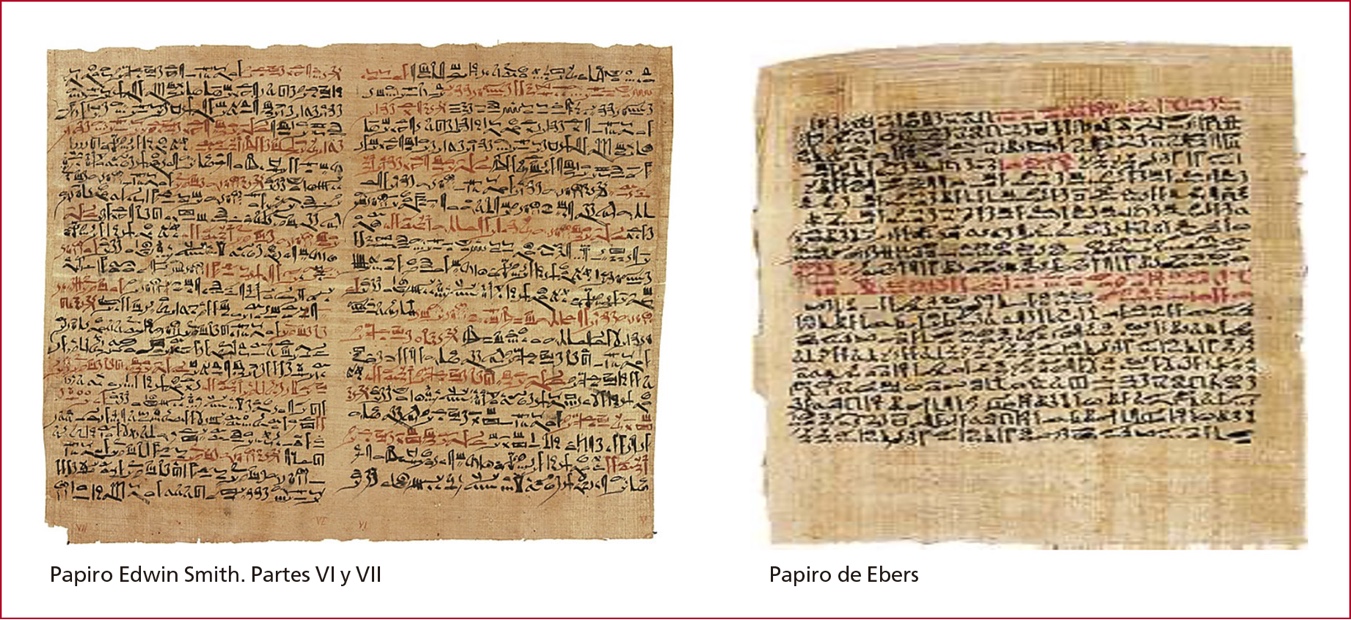
Figura 1. Imagen de papiros de Smith (3000
a. C.) y Ebers (1400 a. C.).9,10
Grecia
En Grecia,
los médicos describen las heridas, la tumefacción, el eritema y la diseminación
de la infección hacia lo que conocemos hoy como ganglios locales, de la región
inguinal y axilar que, asociados a la aparición de fiebre, ponían en peligro la
vida de los pacientes. Un cuadro similar a lo que observaban los médicos
egipcios. Además, describieron cambios en la coloración de la sangre (más
oscura), lo que estaría asociado a una disminución de la saturación, tal como
lo conocemos actualmente.
En relación
con la cicatrización de las heridas, Hipócrates señaló que “si el pus es blanco
y no ofensivo, la salud vendrá”, pero si es “sanioso y fangoso, la muerte
llegará”, así apareció el concepto Pus bonum et laudabile que, en
español, significa “Pus bueno y digno de elogio”, que continuó siendo utilizado
por Galeno.
Roma
Los romanos,
adoptando los conceptos griegos, difundieron aún más el concepto de Pus
bonum et laudabile, sostenían que las heridas cicatrizaban por segunda y
que el pus era fundamental para ello.
Aulo Cornelio
Celso (45 a. C.- 25 d. C.) fue un importante escritor médico romano, quien
sugirió la higiene y limpieza de las heridas, y el tratamiento con vinagre y
aceite de tomillo con propiedades antisépticas.
Marcus
Terentius Varro, romano, militar y funcionario, escribió muchísimas obras entre
las que destaca De las cosas del campo (37 a. C.), en la que aconseja a
las personas no introducirse en pantanos y marismas, ya que pequeñas criaturas
invisibles a los ojos, que se encuentran suspendidas en el aire, se introducen
por la boca y la nariz, y producen enfermedades graves, con lo que se anticipó
a la microbiología y epidemiología.
A partir del
siglo XIII, comenzó a cuestionarse el término Pus bonum et laudabile, y
se dejó de utilizar a comienzos del siglo XX.
Siglos XVI-XVII
El filósofo
florentino Nicolás Maquiavelo (1469-1527) describió la dificultad en el
diagnóstico y tratamiento de la sepsis de la siguiente manera: “Como dicen los
médicos que sucede en la fiebre héctica, al principio de la enfermedad es fácil
de curar pero difícil de detectar, pero con el transcurso del tiempo, al no
haber sido detectada ni tratada se vuelve fácil de detectar pero difícil de
curar”.11
En el siglo
XVI, Girolamo Fracastoro, médico italiano, propuso que las epidemias podían
ocurrir al transmitirse las enfermedades por contacto directo o indirecto y a
distancia a través del aire, y que los agentes causales eran semillas o
gérmenes invisibles.12
Anthony van
Leeuwenhoek (1632-1723), comerciante holandés, sin formación científica,
construyó como entretenimiento diminutas lentes biconvexas montadas sobre
placas metálicas (lo que posteriormente sería un microscopio), y pudo observar
los animáculos (protozoos y bacterias).13
Siglo XIX
Pierre
Adolphe Piorry (1794-1879), médico francés, fue el autor de numerosos tratados.
En uno de ellos, Traité des altérations du sang (1840), acuñó el
término septicemia a partir de las palabras griegas [shyiV] (sepsis o putrefacción) y [aima] (aima o
sangre).14
En 1847, en
Viena, el médico húngaro Ignaz Semmelweis demostró la importancia de
la higiene y del lavado de manos para prevenir la propagación de la fiebre
puerperal entre las parturientas.
Luego de que
Louis Pasteur descubriera que eran las bacterias los “fermentos de la
putrefacción,15 se generó la teoría de los gérmenes. Señaló
que, en algunos procesos infecciosos, los microbios constituían agentes tóxicos
que principalmente se encontraban en la sangre. Por lo tanto, parecía lógico
categorizar a dichas enfermedades como septicemia.16
En el
siglo XIX, se concibió la “teoría de los gérmenes” de la enfermedad y se
reconoció que la sepsis tenía su origen en microorganismos nocivos.
Siglo XX
La primera
definición moderna de sepsis se remonta a 1914, cuando Hugo Schottmüller
describió que “hay sepsis si se ha desarrollado un foco a partir del cual
bacterias patógenas invaden constante o periódicamente el torrente sanguíneo de
tal manera que causan síntomas subjetivos y objetivos”.17 Se hace referencia a una infección
generalizada, acompañada de lesiones inflamatorias de órganos o tejidos, puede
haber bacteriemia (cultivos positivos en sangre) o síndrome séptico definido
por criterios clínicos y de laboratorio. Se requería la presencia de dos o más
de los siguientes síntomas y resultados de laboratorio: un sitio de infección
(neumonía, infección urinaria, abscesos), temperatura rectal >38,5 ºC o <35,5 ºC en dos oportunidades, durante 24
horas; recuento de glóbulos blancos <3000/mm3 o >20.000/mm3, o aumento superior a 3000/mm3 en 24 horas con desviación de la fórmula a la izquierda (>10% de
células en cayado o >60% de polimorfonucleares).18
Historia contemporánea de la definición
de sepsis
Roger Bone,
en 1989, describió el diagnóstico del síndrome séptico a través de datos
clínicos. El primer criterio era la evidencia clínica o la sospecha de
infección, sin la necesidad de cultivos positivos, con el agregado de fiebre o
hipotermia, taquicardia, taquipnea y signos de alteración de la función
orgánica, como alteración del estado mental, oliguria, aumento del ácido
láctico o hipoxemia.19
SEPSIS 1
En agosto de
1991, en Chicago, EE.UU., el American College of Chest Physicians (ACCP)
y la Society of Critical Care Medicine) (SCCM) realizaron un consenso
para las definiciones de sepsis y falla multiorgánica (SEPSIS 1),20 y consensuaron 4 definiciones para sepsis:
1. Síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SRIS) para describir el proceso inflamatorio que
ocurre en la sepsis y en otras enfermedades, caracterizado por más de una de
las siguientes manifestaciones clínicas o de laboratorio: temperatura <36 ºC o >38 ºC, frecuencia cardíaca >90 l.p.m.,
frecuencia respiratoria >20 r.p.m., o hiperventilación manifestada por una
pCO2 <32 mmHg, recuento de glóbulos blancos >12.000/mm3 o <4000/mm3, o 10% de células en cayado. Estos
debían presentarse de forma aguda sin causa subyacente que lo justifique, como
quimioterapia o inmunosupresores. Se habla de Sepsis cuando el SRIS es
secundario a un proceso infeccioso. Define, además, infección, bacteriemia y
aconseja no utilizar el término septicemia.
2. Sepsis severa: sepsis
asociada a disfunción orgánica, hipoperfusión anormal (acidosis láctica,
oliguria o alteración del estado mental) o hipotensión asociada a sepsis
(tensión arterial sistólica <90 mmHg o disminución de 40 mmHg de la línea de
base, sin otra causa conocida).
3. Shock séptico: hipotensión
asociada a sepsis sin respuesta a fluidos, con hipoperfusión o disfunción
orgánica. Aquellos pacientes con necesidad de inotrópicos o vasopresores debían
considerarse dentro de este grupo.
4. Síndrome de disfunción
multiorgánica: proceso en el cual el órgano no puede mantener sus
funciones, se considera primario si la disfunción es temprana y asociada a la
lesión o secundario si es consecuencia de la respuesta del huésped, pero no
directamente por la lesión primaria.
Estas
definiciones fueron ampliamente aceptadas por la comunidad científica, lo que
llevó a la publicación de cientos de estudios que incorporaron el término SRIS
en los años siguientes. Sin embargo, con los avances científicos de la década
posterior y las críticas dirigidas al consenso original, se consideró necesario
convocar a una segunda reunión para revisar y actualizar la definición.
SEPSIS 2
En diciembre
de 2001, en Washington, EE.UU., se reunieron nuevamente representantes de la
ACCP y la SCCM, esta vez, junto con miembros de la European Society of
Intensive Care Medicine (ESICM), la American Thoracic Society
(ATS) y la Surgical Infection Society (SIS), con el fin de revisar las
fortalezas y debilidades de las definiciones propuestas en 1991 (SEPSIS 2).21
Se planteó el
problema de la falta de especificidad del concepto SRIS en los pacientes con
sepsis. Sin embargo, hasta ese momento, no había marcadores específicos que
pudieran mejorar la especificidad de la definición, por lo que decidieron
continuar con su uso. En relación con la infección, agregaron que se puede
sospechar o confirmar, e incluyeron variables clínicas, inflamatorias,
hemodinámicas, de perfusión tisular y de disfunción orgánica en el diagnóstico
de la sepsis.
Se hicieron
referencias a la definición de shock séptico pediátrico (taquicardia, que puede
estar ausente si hay hipotermia, con disminución de la perfusión tisular,
diferencias entre los pulsos centrales y periféricos, alteración del estado
mental y del relleno capilar, extremidades frías o piel marmórea y disminución
de la diuresis) y a los puntajes de disfunción orgánica que deberían aplicarse.
Se consideró
que la definición era muy sensible, pero poco específica, y que estas
definiciones deberían revisarse cada 10 años.
International Pediatric Sepsis Consensus Conference
(IPSCC 2005)22
Desde la
primera definición de sepsis (1991) pasaron más de 10 años para que, en la
IPSCC 2005, se adoptaran y adaptaran los criterios de SRIS propuestos por la
SCCM para pediatría. Desde entonces, se utilizaron para llevar a cabo numerosos
estudios de sepsis en pediatría, era una definición muy sensible, pero poco
específica, y difícil de aplicar en ambientes externos a la terapia intensiva,
con una amplia variabilidad de parámetros clínicos y de laboratorios
relacionados con la edad. Hasta aquí, la definición y los criterios clínicos de
sepsis se superponían.
SEPSIS 3
En 2016,
representantes de la SCCM y la ESICM se reunieron para elaborar el tercer
consenso internacional de definiciones de sepsis y shock séptico (Third
International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock, SEPSIS 3),
donde el grupo definió sepsis como una “disfunción orgánica que
compromete la vida causada por una desregulación de la respuesta del huésped a
la infección”, basándose en el análisis de grandes bases de datos y no
en la opinión de expertos. Eliminaron los conceptos de Sepsis Severa y SRIS. La
disfunción orgánica se definió como un cambio de dos puntos en el puntaje SOFA
(Sequential Organ Failure Assessment).
Se planteó el
Shock Séptico como un subgrupo de sepsis donde las anomalías circulatorias y
celulares/metabólicas subyacentes son tan profundas que aumentan la mortalidad.
Se identificaron como un cuadro clínico de sepsis con hipotensión persistente,
con requerimiento de vasopresores para mantener la tensión arterial media por
encima de 65 mmHg y un nivel de lactato sérico >2 mmol/l (18 mg/dl) a pesar
de una adecuada reanimación con volumen.
Se logró
describir una definición (descripción de un concepto de enfermedad) y los
criterios clínicos y de laboratorio para su identificación, mucho más
específicos, pero menos sensibles que en SEPSIS 1.1
Si bien se
llegó a una definición teórica, esta era poco operativa. Luego de este
consenso, no había claridad sobre los criterios clínicos o de laboratorio
utilizados en el diagnóstico.
A partir de
entonces, la comunidad científica pediátrica buscó adaptar los criterios de
SEPSIS 3 de adultos a su especialidad, utilizando un puntaje SOFA pediátrico.23
A pesar de
ser específico para pacientes con mayor morbimortalidad, el SOFA pediátrico es
poco sensible para la detección temprana de la sepsis.24
Campaña “Sobrevivir a la sepsis”
En 2002, en
Barcelona, la SCCM, la ESICM y el Foro Internacional de Sepsis lanzaron la
Campaña “Sobrevivir a la Sepsis” (Surviving Sepsis Campaign, SSC). Se
estableció un plan para informar al público y a las agencias gubernamentales,
desarrollar directrices y reducir la mortalidad por sepsis. Estas guías fueron
publicadas en 2004 y actualizadas en 2008 y 2012.25 El objetivo principal fue desarrollar pautas y
recomendaciones basadas en evidencia para la reanimación y el tratamiento de
pacientes con sepsis. Recién en 2020, la SSC publicó las primeras directrices
internacionales sobre sepsis para la población pediátrica.26 Para estas guías se utilizó la definición para
niños de Goldstein, de 2005.22
Definición de sepsis en niños:
Actualidad
Consenso Latinoamericano sobre el
Manejo de la Sepsis en Niños
En 2022, la
Sociedad Latinoamericana de Pediatría (SLACIP) publicó el primer Consenso
Latinoamericano sobre el Manejo de la Sepsis en niños27 (Figura 2). Considera la definición de
SEPSIS 3, pero subraya que la definición conceptual y los criterios clínicos
operativos deben considerarse como conceptos diferentes. Además, define el
Shock Séptico como una sepsis con anomalías circulatorias celulares y
metabólicas particularmente profundas asociadas con un mayor riesgo de muerte
que la sepsis por sí misma.
“Tenemos
la definición, pero no cuales son los criterios operativos (clínicos o de
laboratorio) para la identificación de la sepsis”.27
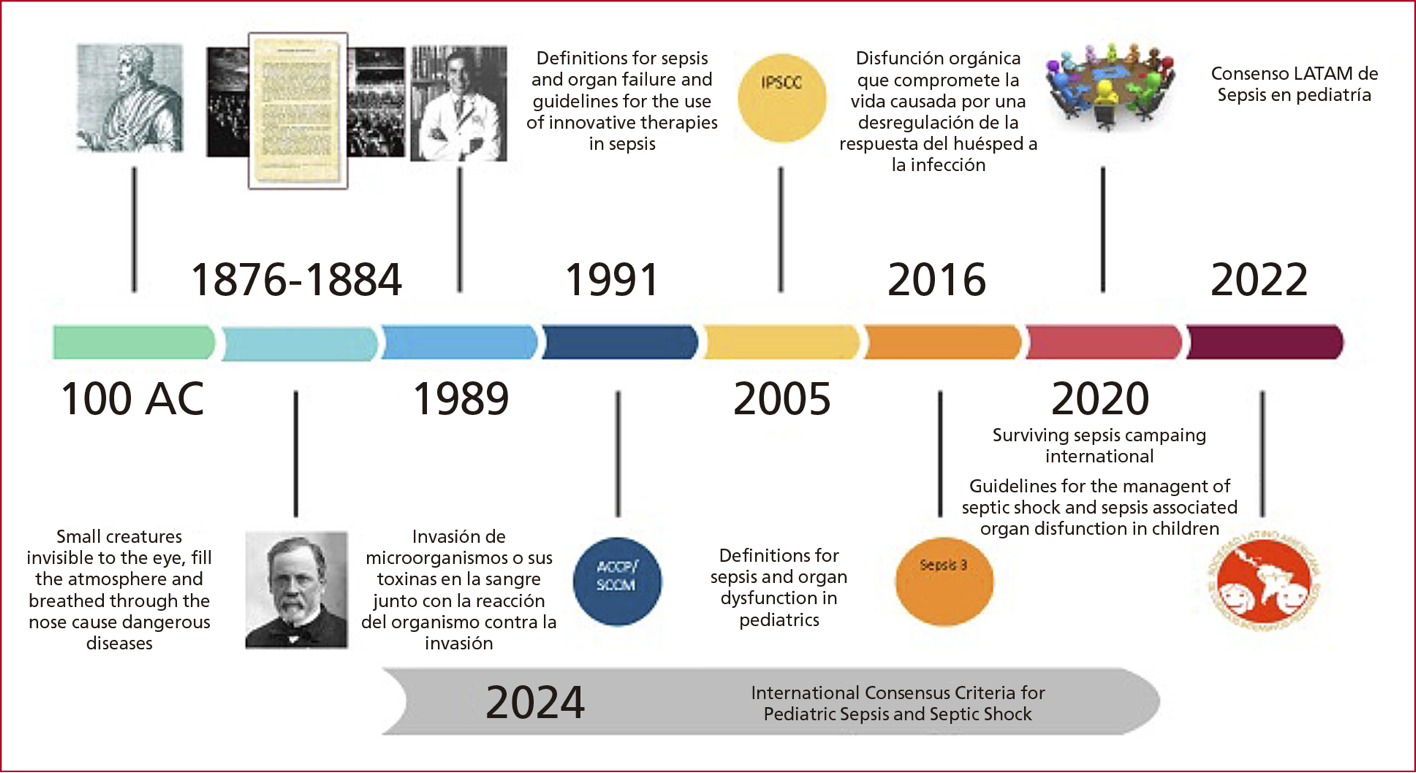
Figura 2. Línea del tiempo que destaca hechos históricos asociados a la descripción de sepsis. (Elaboración de los autores)
Escala de Sepsis de Phoenix
Ante la falta
de criterios operativos, un grupo de expertos en pediatría y sus especialidades
(urgencias, cuidados críticos, infectología, neonatología, enfermería) junto a
técnicos en informática, representando a todos los continentes y a países de
altos, medianos y bajos ingresos, en 2019, comenzaron a trabajar sobre la
definición y los criterios operativos en la población pediátrica. Inicialmente
se realizó una encuesta a profesionales de las especialidades pediátricas
nombradas en la que más del 70% de los encuestados coincidieron en definir a la
sepsis como una infección (confirmada o sospechada de menos de 24 horas
de evolución) más la presencia de disfunción de órganos potencialmente letal,
coincidiendo con los criterios de SEPSIS 3 y el consenso de SLACIP.28
Acordada la
definición, era necesario establecer criterios operativos que fueran aplicables
en todas las regiones del mundo. Con esta finalidad, en una segunda instancia,
se llevó a cabo una revisión sistemática y metanálisis para determinar las
asociaciones de los valores de las variables demográficas, clínicas, de
laboratorio, de disfunción orgánica y de gravedad de la enfermedad con: a)
Sepsis, Sepsis Grave o Shock Séptico en niños con infección y b) disfunción
orgánica múltiple o muerte en niños con Sepsis, Sepsis Grave o Shock Séptico.29 Una vez identificadas las variables asociadas
a la disfunción orgánica en la sepsis, surgió la necesidad de responder a la
siguiente pregunta: ¿cuáles son los criterios basados en la disfunción orgánica
que ofrecen el mejor rendimiento para evaluar a niños con sepsis y shock
séptico?
Para la
elaboración del puntaje de Phoenix, se aplicaron técnicas de inteligencia
artificial y se construyeron modelos de aprendizaje automático entrenados a
partir de registros electrónicos de más de 3.000.000 de hospitalizaciones en
países de altos y bajos ingresos. Este puntaje define sepsis como una infección
(confirmada o sospechada) con disfunción orgánica potencialmente letal,
evaluada con un puntaje de Phoenix de, al menos, 2. El shock séptico se define
como sepsis con, al menos, 1 punto en la categoría cardiovascular (lactato ≥5
mmol/l, hipotensión o uso de vasoactivos).30
El valor
predictivo positivo del puntaje de Phoenix fue superior al de los criterios de
SRIS (Tabla 1).
TABLA 1
Escala de Sepsis de Phoenix30
|
VARIABLES |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
RESPIRATORIO (0-3 ptos.) |
|
|
|
|
|
PaFi o SaFi |
PaFi >400 o SaFi >292 |
PaFi <400 o SaFi <292 |
PaFi 100-200 o SaFi 148-220 |
PaFi <100 o SaFi <148 |
|
Soporte ventilatorio |
No |
Algún soporte ventilatorio |
VMI |
VMI |
|
CARDIOVASCULAR (0-6 ptos.) |
|
|
|
|
|
|
|
1 pto. cada 1 (máx. 3) |
2 ptos. cada 1 (máx. 6) |
|
|
Vasoactivos |
Sin vasoactivos |
Un vasoactivo |
>2 vasoactivos |
|
|
Lactato mmol/l |
<5 |
5-10 |
>11 |
|
|
TAM edad <1 mes 1-11 meses 1-<2 años 2-<5 años 5-<12 años 12-17 años |
>30 >38 >43 >44 >48 >51 |
17-30 25-38 31-43 32-44 36-48 38-51 |
<17 <25 <31 <32 <36 <38 |
|
|
COAGULACIÓN (0-2 ptos.) |
|
|
|
|
|
|
|
1 pto. cada 1 (máx. 2) |
|
|
|
Plaquetas |
≥100.000 |
<100.000 |
|
|
|
RIN |
≤1,3 |
RIN >1,3 |
|
|
|
Dímero D (mg/l) |
≤2 |
>2 |
|
|
|
Fibrinógeno (mg/dl) |
>100 |
<100 |
|
|
|
NEUROLÓGICO (0-2 ptos.) |
|
|
|
|
|
Puntaje de Glasgow |
>10 |
<10 |
|
|
|
Pupilas |
Reactivas |
|
Fijas |
|
VMI =
ventilación mecánica invasiva; TAM = tensión arterial media; RIN = relación internacional normalizada.
|
Sepsis |
Disfunción orgánica potencialmente mortal de los sistemas respiratorio, cardiovascular, de coagulación o neurológico, demostrada mediante un puntaje de Phoenix de, al menos, 2, en el contexto de una infección confirmada o sospechada |
|
Shock séptico |
Sepsis con, al menos, 1 punto en la categoría cardiovascular (lactato sanguíneo ≥5 mmol/l [≥45,05 mg/dl], hipotensión para la edad o uso de vasoactivos) |
Tras su publicación, comenzaron a realizarse estudios tratando de validar
el puntaje. En los EE.UU., Wolf et al evaluaron, en forma retrospectiva, los
episodios de sepsis en pacientes oncológicos, comparando diferentes puntajes
con el puntaje de Phoenix, y observaron una mejor asociación con la mortalidad
y la estancia prolongada en terapia intensiva con respecto a los otros puntajes.
A pesar de la alta sensibilidad (89%, IC95% 60-99%), la especificidad fue baja
cuando se utilizó el corte original de 2 puntos para sepsis (25%, IC95%
19-32%), pero al aumentar punto de corte del puntaje de Phoenix a 4, la
sensibilidad fue del 89% (IC95% 60-99%) y la especificidad, del 72% (IC95%
64-78%) para mortalidad definitivamente atribuible.31
En otro
estudio realizado en 14 centros de Bolivia, que incluyó a 274 pacientes
pediátricos con diagnóstico de sepsis y shock séptico, el puntaje de Phoenix
tuvo una sensibilidad del 91% y una especificidad del 83,7% (área bajo la curva
0,54), superior al puntaje SOFA pediátrico (58,9%; 66,8% y 0,46,
respectivamente) y el SRIS (71,1%; 73,9% y 0,49, respectivamente).32
Conclusiones
La historia
de la sepsis ilustra el profundo impacto que los avances médicos, tecnológicos
y sociales han tenido en nuestra comprensión y abordaje de esta compleja
condición. Desde sus primeras descripciones en textos antiguos hasta los
recientes esfuerzos para establecer criterios operativos y específicos, como el
puntaje de Phoenix, la evolución del término refleja tanto la progresión de la
medicina como los desafíos persistentes (Tabla 2).
TABLA 2
Definiciones de sepsis a través del tiempo
|
|
SEPSIS 1 |
SEPSIS 2 |
IPSCC |
SEPSIS 3 |
CRITERIOS DE PHOENIX |
|
Año |
1991 |
2001 |
2005 |
2016 |
2024 |
|
Descripción |
Se habla de Sepsis cuando el SRIS es secundario a un proceso infeccioso. No utilización del término septicemia. Adopta términos de Sepsis Severa, Shock Séptico y Síndrome de Disfunción Multiorgánica |
Se agregó que la infección puede ser sospechada o confirmada. Incluyeron variables clínicas, inflamatorias, hemodinámicas, de perfusión tisular y de disfunción orgánica en el diagnóstico de sepsis. Primeras referencias a la definición de Shock séptico pediátrico y a los puntajes de disfunción orgánica que deberían aplicarse. |
Se adoptaron y adaptaron los criterios de SRIS propuestos en Sepsis 1 para pediatría. Consenso de expertos. |
Define Sepsis como disfunción orgánica que compromete la vida causada por una desregulación de la respuesta del huésped a la infección. Eliminaron los conceptos de Sepsis Severa y SRIS. La disfunción orgánica se definió como un cambio de dos puntos en el score SOFA. |
Se define como infección (confirmada o sospechada de menos de 24 horas de evolución) con la presencia de disfunción de órganos potencialmente letal. Criterios operativos: Define sepsis un puntaje de Phoenix de al menos 2 puntos. El shock séptico se define como sepsis con al menos 1 punto en la categoría cardiovascular. |
|
Controversia |
Falta de especificidad del concepto SIRS. |
La definición era muy sensible pero poco específica. Estas definiciones deberían revisarse cada 10 años. |
Definición muy sensible pero poco específica. Amplia variabilidad de parámetros clínicos y de laboratorios relacionados a la edad. |
Definición teórica pero poco operativa. Falta de claridad al respecto de los criterios clínicos o de laboratorio utilizados en el diagnóstico. Especifica no tan sensible. |
Actualmente en evaluación de su implementación en escenarios con recursos limitados y su validación en diversos contextos clínicos. |
SRIS = síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; SOFA = Sequential Organ Failure Assessment Score (puntaje de evaluación de la disfunción orgánica secuencial.
A lo largo de
los siglos, la sepsis pasó de ser entendida como un proceso local de infección
a reconocerse como una respuesta desregulada del huésped que puede derivar en
una disfunción orgánica letal. Este cambio en su conceptualización ha permitido
enfoques más precisos en su diagnóstico y manejo, aunque aún persisten
limitaciones, especialmente en la población pediátrica.
El desarrollo
reciente del Consenso Latinoamericano sobre el Manejo de la Sepsis en Niños y
el puntaje de Phoenix subrayan la necesidad de contar con herramientas
operativas que sean globalmente aplicables y culturalmente adaptadas, logrando
un balance entre sensibilidad y especificidad. Sin embargo, queda mucho por
explorar, inclusive la implementación de estas definiciones en escenarios con
recursos limitados y su validación en diversos contextos clínicos.
En última
instancia, el estudio de la historia de la sepsis no solo nos permite
comprender cómo hemos llegado al estado actual del conocimiento, sino que
también destaca la importancia de la colaboración internacional y la
investigación interdisciplinaria para seguir avanzando en la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de esta condición crítica.
Agradecimientos
A la Dra.
María del Pilar Arias por su invaluable asesoramiento en la redacción de este
manuscrito.
Bibliografía
1.
Singer M,
Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for
Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315(8): 801-810. https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287
2.
Fleischmann-Struzek
C, Goldfarb DM, Schlattmann P, Schlapbach LJ, Reinhart K, Kissoon N. The global
burden of paediatric and neonatal sepsis: a systematic review. Lancet Respir
Med 2018; 6(3): 223-230. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30063-8
3.
Rudd KE,
Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, et al. Global, regional, and national sepsis incidence
and mortality, 1990–2017:
analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet 2020; 395(10219):
200-211. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32989-7
4.
Torio CM,
Andrews RM. National Inpatient Hospital Costs: The Most Expensive Conditions by
Payer, 2011. En: Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical
Briefs [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality
(US); 2006 Feb. Statistical Brief #160. PMID: 24199255
5.
Geroulanos
S, Douka ET. Historical perspective of the word “sepsis”. Intensive Care Med 2006; 32(12): 2077. https://doi.org/10.1007/s00134-006-0392-2
6.
Barbieri
R, Signoli M, Chevé D,
Costedoat C, Tzortzis S, Aboudharam G, et al. Yersinia pestis: the natural history of plague.
Clin Microbiol Rev 2020; 34(1): e00044-19. https://doi.org/10.1128/CMR.00044-19
7.
Breman
JG. Smallpox. J Infect Dis 2021; 224(12 Suppl 2): S379-S386. https://doi.org/10.1093/infdis/jiaa588
8.
McEvedy
C. The bubonic plague. Sci Am 1988; 258(2): 118-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0288-118
9.
Dahl
J. [Internet]. [citado 25 de enero de 2025]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edwin_Smith_Papyrus_v2.jpg
10. File:Ebers7766.jpg - Wikipedia [Internet]. [citado 25
de enero de 2025]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebers7766.jpg
11. Machiavelli N. The Prince. Translated by WK Marriott.
Australia: The University of Adelaide Library; 2002.
12. Spink WW. Infectious diseases. Prevention and
treatment in the nineteenth and twentieth centuries. Minneapolis: University of
Minnesota Press; 1978.
13. Osorio
Abarzúa CG. Leeuwenhoek y sus
animálculos. Rev Chil Infectol 2020; 37(6): 762-766. https://doi.org/10.4067/S0716-10182020000600762
14. Piorry PA.
Traité de de diagnostic et de sémiologie. Bruxelles; 1837.
15. Pasteur L.
Recherches sur la putréfaction. Comptes Rendus
Académie Sci 1863; 56:
1189-1194.
16. d’Ardenne L. Les microbes, les miasmes et les
septicémies. Étude des doctrines panspermistes: au point de
vue de la pathologie générale et de la clinique. Baillière; 1882,
p. 408.
17. Gyawali B, Ramakrishna K, Dhamoon AS. Sepsis: The
evolution in definition, pathophysiology, and management. SAGE Open Med 2019;
7: 2050312119835043. https://doi.org/10.1177/2050312119835043
18. Wilkinson JD, Pollack MM, Glass NL, Kanter RK, Katz
RW, Steinhart CM. Mortality associated with multiple organ system failure and
sepsis in pediatric intensive care unit. J Pediatr 1987; 111(3): 324-328. https://doi.org/10.1016/s0022-3476(87)80448-1
19. Balk RA, Bone RC. The septic syndrome. Definition and
clinical implications. Crit Care Clin 1989; 5(1): 1-8. PMID: 2647221
20. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, Dellinger RP, Fein AM,
Knaus WA, et al. Definitions for sepsis and organ failure and
guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM
Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of
Critical Care Medicine. Chest 1992; 101(6): 1644-1655. https://doi.org/10.1378/chest.101.6.1644
21. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D,
Cook D, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis
Definitions Conference. Intensive Care Med 2003; 29(4): 530-538. https://doi.org/10.1007/s00134-003-1662-x
22. Goldstein B, Giroir B, Randolph A; International
Consensus Conference on Pediatric Sepsis. International pediatric sepsis
consensus conference: definitions for sepsis and organ dysfunction in
pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005; 6(1): 2-8. https://doi.org/10.1097/01.PCC.0000149131.72248.E6
23. Matics TJ, Sanchez-Pinto LN. Adaptation and validation
of a Pediatric Sequential Organ Failure Assessment Score and evaluation of the
Sepsis-3 definitions in critically ill children. JAMA Pediatr 2017; 171(10):
e172352. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.2352
24. Fustiñana A, Yock-Corrales A, Casson N, Galvis L,
Iramain R, Lago P, et al. Shock
séptico en niños: ¿son
aplicables los criterios de SEPSIS-3 en Urgencias? Un estudio multicéntrico en Latinoamérica. Emerg Pediatr 2024; 3(1): 9-18.
Disponible en: https://seup.org/wp-content/uploads/2024/05/EP2024_31_9_18_ESP.pdf
25. Marshall JC, Dellinger RP, Levy M. The Surviving
Sepsis Campaign: a history and a perspective. Surg Infect 2010; 11(3): 275-281.
https://doi.org/10.1089/sur.2010.024
26. Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, Agus MSD, Flori HR,
Inwald DP, et al. Surviving Sepsis Campaign International Guidelines
for the Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in
Children. Pediatr
Crit Care Med 2020; 21(2): e52-106. https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000002198
27. Fernández-Sarmiento J, De Souza DC, Martinez A,
Nieto V, López-Herce J, Soares
Lanziotti V, et al. Latin American Consensus on the Management of Sepsis
in Children: Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos [Latin American Pediatric Intensive Care
Society] (SLACIP) Task Force: Executive Summary. J Intensive Care Med 2022;
37(6): 753-763. https://doi.org/10.1177/08850666211054444
28. Morin L, Hall M, de Souza D, Guoping L, Jabornisky R,
Shime N, et al. The current and future state of pediatric sepsis
definitions: An international survey. Pediatrics 2022; 149(6): e2021052565. https://doi.org/10.1542/peds.2021-052565
29. Menon K, Schlapbach LJ, Akech S, Argent A, Biban P,
Carrol ED, et al. Criteria for pediatric sepsis-A systematic review
and meta-analysis by the Pediatric Sepsis Definition Taskforce. Crit Care Med
2022; 50(1): 21-36. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005294
30. Sanchez-Pinto LN, Bennett TD, DeWitt PE, Russell S,
Rebull MN, Martin B, et al.
Development and validation of the Phoenix Criteria for pediatric sepsis and
septic shock. JAMA 2024; 331(8): 675-686. https://doi.org/10.1001/jama.2024.0196
31. Wolf J, Rubnitz Z, Agulnik A, Ferrolino J, Sun Y, Tang
L. Phoenix Sepsis Score and risk of attributable mortality in children with
cancer. JAMA
Netw Open 2024; 7(6): e2415917. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.15917
32. Copana
Olmos RR, Casson N, Diaz Villalobos WE, Urquieta Clavel VH, Tejerina Ortiz M,
Ribera Murguia I, et al. OP021 Topic: AS14–Infections: Sepsis and Septic Shock/Antimicrobial Stewardship/Tropical
and Parasite Infections/Other: VALIDATION AND APPLICABILITY OF THE PHOENIX
SEPSIS SCORE IN LOW-RESOURCE SETTINGS. Pediatr Crit Care Med 2024; 25(11S): e8.
https://doi.org/10.1097/01.pcc.0001084536.55141.00